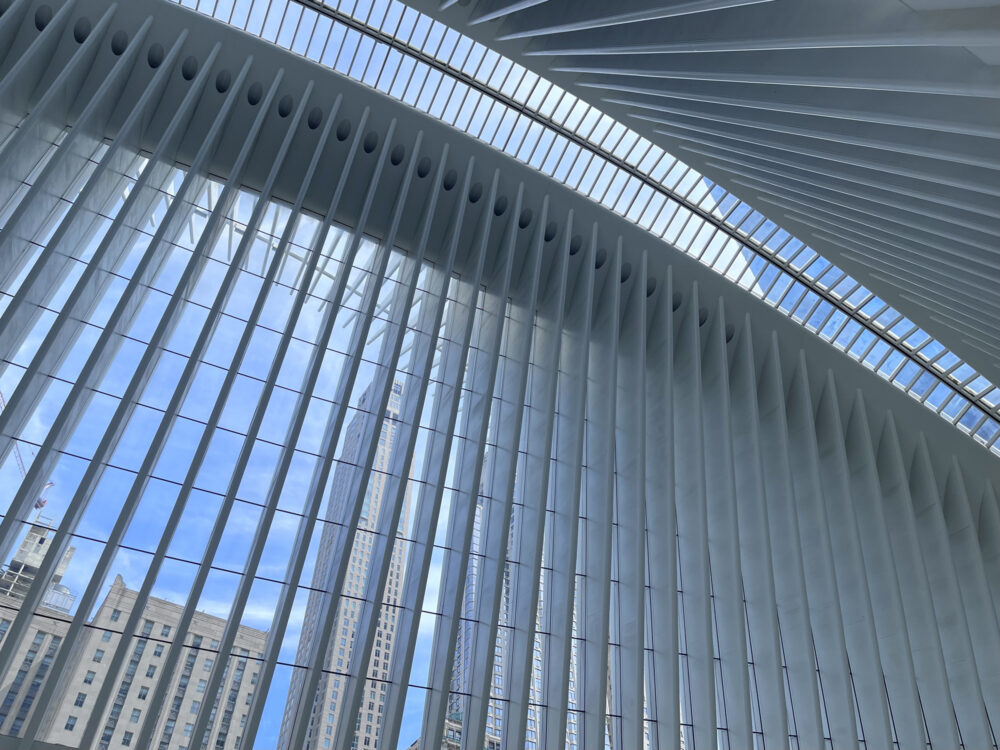El tren de Vermont a NYC iba viento en popa hasta que la megafonía nos informó de que un puente ferroviario se había quedado atascado y que tendríamos que bajarnos todos en mitad de la nada. Tras unos cuantos minutos preguntándome cómo podría llegar entonces a mi destino, nos dijeron que volviéramos a subirnos: lo del puente se había arreglado.
La primera noche en la Gran Manzana la pasé solo. Junto con lo que parecía el resto de la ciudad, paseé por el puente de Brooklyn mientras se ponía el sol. Decidí volver al hotel a pie, lo que me permitió pillar un perrito caliente de un hombre raro que me sableó seis dólares por una salchicha enana. Después de haberlos pagado a 25 céntimos en Burlington, estaba cabreado. Tuve que rematar mi cena con una hamburguesa barata del McDonald’s. ¡Vivan los Estados Unidos!
Al día siguiente llamé a Kevin mientras paseaba por Central Park. Él estaba conduciendo desde Búfalo para reunirse conmigo en Nueva York y quería compartirle la buena noticia: había madrugado para conseguirnos unas entradas para ver *Chicago* en Broadway. A pesar de haber dejado casi todos mis dólares en la taquilla, pasé el resto de la tarde ojeando las tiendas de la Quinta Avenida hasta que llegara mi amigo, muy querido y muy tardón.
Con el atardecer ya encima, fuimos a un par de sitios. El primero fue el mercado de DUMBO, un sitio en la costa de Brooklyn y al lado del puente del mismo nombre. La comida era cara y la gente muy postureta, pero fue un buen lugar para sacarse un selfie y demostrar que habíamos estado en NYC. Me moría de ganas de que Kevin probara los sándwiches de Katz’s Delicatessen, así que esa fue la segunda parada que hicimos antes de acabar la noche con unos helados y un paseo por Manhattan para sentirnos gente chula.
Llegó la mañana siguiente y con ella la batalla habitual para que Kevin se levantara. Tras conseguirlo, visitamos juntos Little Island para pasarlo mal un rato bajo el sol veraniego mientras yo sacaba algunas fotos. Buscamos refugio en un par de mercados que había por la zona, pero los precios hicieron que nuestra única actividad allí fuera una visita a sus baños.
Luego llegó la hora de ver el espectáculo musical. Los dos gais en Nueva York cantamos, bailamos y gozamos de la pluma a tope. Amábamos cada momento de la experiencia, por lo que decidimos continuar con el mariconeo y acercarnos a Stonewall para tomar algo y mover el cuerpo bajo mil luces de colores.
Esa tarde, optimistamente despreocupado por la tormenta que se estaba cuajando, insistí en que nos montáramos en uno de los ferris municipales. Estos van dirigidos a quienes buscan moverse entre los distritos de la ciudad, pero pensé que podríamos hacer un viaje de ida y vuelta para ver el sol ponerse sobre la ciudad. Como bien te puedes imaginar, no hubo sol que se pusiera bajo tantas nubes grises, unas nubes que enseguida empezaron a descargarnos encima según avanzaba el viaje. Al llegar al muelle del final de la ruta tuvimos que correr a toda leche para refugiarnos debajo de una carpa hasta que volviera a zarpar el ferri. Calados hasta los huesos, cogimos el barco de vuelta al barrio financiero y pillamos algo más de comida callejera de calidad dudosa mientras paraban las lluvias.
Fue una noche completamente caótica para ponerle fin al viaje, como no podía ser de otra manera para mí y para Kevin: somos el caos hecho persona. Ver un musical, explorar la ciudad y montar tales circos dieron lugar a una estancia emocionante en Nueva York, pero sé de sobra que Kevin y yo podríamos ir al sitio más aburrido del planeta (Murcia, por ejemplo) y aun así habría un sinfín de conversación, risas y travesuras. Solo que habría menos bagels.